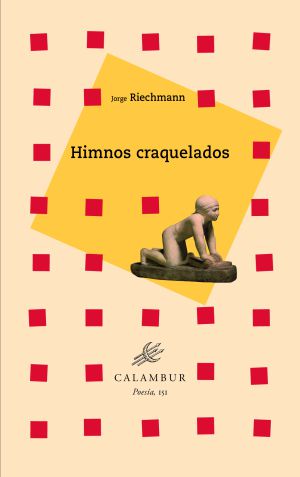El
monstruo ama su laberinto. Cuadernos
Charles Simic
Traducción de Jordi Doce
Epílogo de Seamus Heaney
Vaso Roto. Madrid, 2015
163 páginas. 15 euros
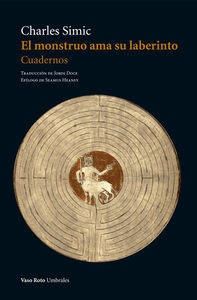
La
admirable pero cáustica vivacidad de Charles Simic (Belgrado, 1938) vuelve a
deslumbrarnos con la lectura de El monstruo
ama su laberinto, como siempre ejemplarmente traducido por Jordi Doce, que
es capaz de creerse ser, como recomienda el mismísimo Simic, apasionadamente el
escritor del poema que traduce. Este nuevo libro es ingenioso y sutil, y a
menudo sensato, y extraordinariamente divertido, fruto de un maestro del humor,
de la sátira y del absurdo, un libro escrito y llevado al servicio de su propia
vocación de poeta que busca el ser y el sentido de la poesía. Y en él anota
claras observaciones y reflexiones inteligentes, apuntes de poemas, cosas
vistas y cosas vividas, la existencia propia y la existencia de la gente, sus
dichos y semblanzas, descripciones y opiniones, efectos de luz y de sombra. En
pocas palabras, todo lo que tiene su origen en el desarrollo de la escritura.
Quizás sea la práctica totalidad de lo aquí reunido, lo que permite al lector
entrar de lleno en el “gabinete” de trabajo de Simic, y le muestra cuál es el
material del que emana su escritura, ciertas técnicas de la producción poética
y del proceso de la creación. Alguien seguramente habrá dicho que todo autor
debería llevar un cuaderno de notas, y como increíblemente dijera William
Somerset Maugham, debemos entender esta afirmación adecuadamente, es decir,
tener en cuenta que, al tomar nota de algo, lo separamos del flujo de
impresiones que se amontonan en la mente y acaso lo fijemos en nuestra memoria,
pues hacemos nacer las palabras que le darán un lugar en la (nuestra) realidad.
Al fin y al cabo, como bien sabe Simic, “La poesía, como el cine, cuida la
secuencia, la composición, el montaje y la edición”.
Como
ha comentado el propio Simic en el prefacio a The Poet’s
Notebook: Excerpts from the Notebooks of 26 American Poets (editado por Stephen Kuusisto, Deborah Tall y David Weiss ; New
York: Norton, 1995), la existencia misma de los cuadernos y libros de notas de
un escritor vienen a demostrar que esa necesidad maníaca de nuestra cultura por
encasillarlo todo no tiene sentido y acaba derrotada por la espontaneidad que
gobierna este tipo de escritos, pues en ellos se incorpora la suerte y el azar
de las posibilidades, de lo imprevisto e inesperado, llegando incluso a decir
que la cabeza de un poeta es más como un vertedero que como una biblioteca. El
monstruo ama su laberinto es de esta clase de libros, escritos en “una
especie de no género hecho de ficción, autobiografía, ensayo, poesía y, por
supuesto, ¡chistes!”, un género híbrido, una mezcla de aforismos, reflexiones,
relatos, comedia y tragedia, epigramas y poemas en prosa, descripciones y
cualquier elemento que tenga cabida en eso que los anglosajones llaman
“commonplace books” o los italianos “zibaldone”. Solo citando algunos de los
que parecen más cercanos, podríamos decir que se sitúa en algún lugar
entre La tradición y el talento individual de T. S. Eliot y Personism
de Frank O’Hara; entre los Cuadernos de David Ignatown y El viaje
alrededor de mi cuarto de Louise Bogan; entre Las hojas de Hipnos de
René Char y esos cuadernos de bitácora que Giorgos Seferis titulara
sencillamente Días, siete volúmenes de los que el Nobel griego dice que
“No se trata de confesiones, ni
siquiera de un intento de señalar lo más importante. Son, a lo sumo, las
huellas de un caminante. Pisadas en la
nieve —para recordar aquella música de
Debussy—. Huellas casi fortuitas de un instante cualquiera. Nuestras pobres
huellas, nuestra ropa usada”.
Son
máximas, relatos, parábolas, fragmentos de poemas, versos sueltos, reflexiones
poéticas, máximas, narraciones y fábulas entre lo real y lo absurdo. Como
afirma David Wojahn en un artículo en el que hace un recorrido a través de los
cuadernos de diversos poetas (Excursions to the Town Dump: Poets and Their Notebooks,
Shenandoah, Vol. 62, nº 1), Charles Simic
logra combinar en este libro la imaginación incrédula y burlona de su poesía
con la minuciosa y escrutadora inteligencia de su prosa, que encuentra en las
diferentes formas y maneras de estos cuadernos un modo ideal para dar rienda
suelta a su personal y única sensibilidad. Firmemente asentado en la realidad
de la (su) experiencia vital y de su experiencia literaria y poética, sus
puntos de apoyo más constantes son la poesía misma, la reflexión sobre el hecho
poético y la memoria, engarzados por la fuerza de un lenguaje en el que “lo
real y lo imaginario colisionan”. La primera parte se compone de escenas y
recuerdos biográficos que, entre lo trágico y lo absurdo, entre lo real y lo soñado,
nos muestran el Belgrado de la Segunda Guerra Mundial y las primeras andanzas
de un emigrado en Estados Unidos, donde llega en 1954 y donde vive y escribe
desde entonces. Cada episodio relatado tiene su propio brillo, cada uno a su
manera son el germen de su escritura, y cualquiera de ellos resonará en
nuestras mentes durante bastante tiempo, tan insistentemente como esos
hambrientos piojos que infestaron la cabeza del pequeño Simic al ponerse, tras
la liberación de su ciudad natal, el casco de un alemán muerto. La fuerza del
relato de estos episodios reside en su capacidad para plantear preguntas sobre
la naturaleza misma de la memoria.
En
las cuatro partes siguientes, con igual determinación y franqueza
inquebrantable, Simic entrevera pensamientos y reflexiones acerca del arte, la
religión, la política, la historia, la literatura, el peso y el paso de la
edad, y sobre todo, relativas a la escritura poética. Cualquiera de estas
reflexiones, pensamientos y declaraciones, atraerán al lector no sólo por lo
que dice, sino también por cómo lo dice: partiendo de una declarada concentración
y austeridad lingüística (“sé breve y dínoslo todo”), sin embargo, no cede un
ápice a la fuerza expresiva de la imaginación, a esa capacidad, descubierta en
un poema de Elizabeth Bishop, de “ver con los ojos abiertos y ver con los ojos
cerrados”. El lenguaje puede entonces ser capaz de capturar precisos momentos
de emoción y estados de vida, o recrear una experiencia visceral, irracional o
apasionada, una cuestión que lleva a Simic, y al lector, a intentar dirimir ese
dilema o esa paradoja que se declara central en su escritura: ¿cómo comunicar y
expresar esos momentos de conciencia, de percepción y de conocimiento, cómo dar
cuenta de ese instante preciso vivido con intensidad que el lenguaje, preso y
cautivo de su orden cerrado y temporal, parece no poder reproducir en la
linealidad de una frase?. Quizás la pregunta quede mejor formulada con las
propias palabras del poeta: “¿Puede un instante intemporal de conciencia
expresarse de manera adecuada en un medio que depende del tiempo, a saber, el lenguaje?
He ahí el problema del místico y del poeta lírico”.
Buena
parte de sus inteligentes aproximaciones a los modos y maneras de la escritura
poética buscan acercarse a ese conflicto, digámoslo así, que se plantea en el
momento de dar cuenta de dos dimensiones enfrentadas, la del tiempo y la del
espacio. Simic sabe que las palabras señalan el tiempo y que la frase, el
verso, es una unidad temporal, y que en el trascurso de la escritura tiene
lugar un proceso de transformación que hace que disminuya la suspensión
temporal y la cercanía con la experiencia real o imaginada que dio lugar al
poema. Una cuestión esencial es entonces cómo disminuir ese desplome temporal,
cómo eliminar esos marcadores de tiempo que impiden la precisa expresión de la
escritura. Para Simic, la respuesta a esas limitaciones y restricciones está en
el espacio: “Nombramos una cosa y luego otra. Así es como el tiempo entra en la
poesía. El espacio, por otro lado, existe en virtud de la atención que
dedicamos a cada palabra. Cuanto más intensa nuestra atención, más espacio, y
hay mucho espacio en las palabras”.
A
estas capacidades significativas y asociativas, al carácter ambiguo de la
lengua, se refiere Simic al declarar que “Las connotaciones tienen sus
geometrías no euclidianas”, pues son esas capacidades propias de las palabras
las que crean ese espacio en el que el lector experimenta cierto grado de
atemporalidad. Enfrentado a la clásica teoría euclidiana, defiende la creencia
de que puede existir más de una línea paralela a una línea dada a través de un
punto dado, lo que viene a decir que hay variaciones y alternativas, que no hay
una verdad lineal, sino que es posible la curvatura y la elipsis, las
connotaciones, las yuxtaposiciones y las asociaciones. Así es como se es capaz
de unir el tiempo y el espacio a través del lenguaje y de la imagen, pues “en
los poemas líricos ambas categorías se reúnen. La imagen lleva el espacio al
lenguaje (tiempo), que el lenguaje procede entonces a fragmentar en el
espacio”.
De
igual modo, el poeta debe ser consciente de otra variante del mismo dilema, y
sabedor de que “La experiencia intensa elude el lenguaje. El lenguaje es la
Caída de la conciencia y el temor reverente de ser”, debe ocuparse entonces en
“Hacer algo que aún no existe, pero que al crearlo parezca que siempre
existió”. No en vano, “Llegados a este punto, estamos en el reino de los
significados sumergidos y elusivos que no se corresponden con las palabras que
aparecen en la página. El lirismo, en un sentido lato, es temor reverencial ante
lo intraducible. Como la niñez, es un lenguaje que no puede reemplazarse por
ningún otro lenguaje. Un gran poema lírico debe rondar la intraducibilidad”.
Cuando todas las teorías y preceptos se hacen inútiles, cuando no sirven sino
para dar cuenta de lo ya sabido y son incapaces de mostrar el “milagro
cotidiano”, entonces habrá que contar con “El azar como una herramienta con la
que romper nuestras asociaciones cotidianas. Una vez rotas, emplear uno
cualquiera de los fragmentos para saltar a lo desconocido”. Sólo así el lector
puede escapar de la clausura final de la historia, pues “Históricamente, sólo
la poesía es capaz de hacer audible la soledad humana”.
Como
bien dice Eduardo Moga a propósito de otro libro de similares características, La creación del sentido de Basilio
Sánchez (Pre-Textos, 2015), “la mezcla, la hibridación, el fragmento, responden
adecuadamente al sentido alineal que han adquirido las cosas en la
posmodernidad, que reproduce (…) el propio zigzaguear del pensamiento, y a la
vez, el reblandecimiento de las certidumbres, la relatividad de los discursos.
Pero el desafío de lo misceláneo radica en que no lo parezca, es decir, en que
sostenga otra suerte de coherencia, en que se revele como otra forma de lo
sólido”. De igual modo, en este libro Simic despliega una forma, personal y
universal a la vez, de sabiduría literaria. El lector no va a encontrar
estructuras lineales ni tesis indiscutibles, y mucho menos declaraciones
asertivas, pues estos cuadernos son textos abiertos, un conjunto de
exploraciones que acaso inician y descubren un camino y avanzan hacia delante.
Pero sin embargo el conjunto posee una poderosa unidad argumentativa capaz de
ceñir su forma híbrida y aparentemente abierta. El libro puede leerse a la vez
como una obra de creación y como una pieza de prosa crítica o casi ensayística
que se mueve, justamente, en esa tensión entre la forma abierta y su unidad
argumentativa, y que hace que el lector se sienta partícipe de una conversación
en la que, incluso, somos invitados a participar de forma también crítica y
activa. De esta manera, estas páginas sobre el proceso creativo surgidas en el
espacio abierto de su propia libertad de escritura, en esas “Ciudades
laberínticas donde siempre me pierdo” como dice en una de sus entradas, hacen
que el libro vuelva sobre sí mismo, creando su propio método, puesto que lo que
lleva a cabo no es sino el reflejo crítico y activo de la propia creatividad
haciéndose en la escritura misma. Un poco al modo en el que Simic dice, a su
juicio, funciona el verso libre: “Uno acelera o frena el flujo de las palabras.
Uno se detiene… calla… luego echa de nuevo a andar”.
El
monstruo ama su laberinto, es un gran libro, tan incisivo e inteligente como
descarnadamente cómico y humorístico, trágicamente irónico, pues “Hay tanta
verdad en la risa como en la tragedia”, tanta como en la exageración, un rasgo
que, como afirma Seamus Heaney en “Abreviando, que es Simic”, ese impagable
artículo incluido como epílogo del libro, forma parte inquebrantable de su
escritura. El lector, acabada su lectura, sabe que volverá una vez y otra a
estos textos, esencialmente porque será consciente de que es parte de ellos,
parte de ese camino que nos lleva más allá, pues “Sólo la poesía puede medir la
distancia entre nosotros y el Otro”. Dice Simic que ese es su anhelo y, al
mismo tiempo, su desesperación.
Publicado en la revista "Nayagua", nº 22, Julio 2015, p. 237-241